- Todo es materia prima
- Posts
- Todo es materia prima # 25
Todo es materia prima # 25
La venganza de lo concreto
Más que de transformar el barro en oro, se trata de modelar el barro.
En esta entrega:
1. Notas de la semana
2. Unos artículos
3. Club de lectura a partir del 12 de marzo
4. Talleres cuatrimestrales comienzan en abril
5. La recomendación del Espectador Inquieto
6. Descargable gratuito y link a entregas anteriores

CONCRET
Por primera vez desde que comencé con este newsletter, no sé de qué escribir.
Después de cerrar la oración anterior, mi mirada sube a la ventana y, en la vereda de enfrente, una palabra escrita en negro sobre el costado de un tractor amarillo:
CONCRET
Entre mis ojos y la palabra CONCRET, una planta se agita, trémula (qué palabra tan de Clarice Lispector) a causa del aire acondicionado. Suena una bocina, la calle está cortada, estuvieron toda la noche arreglando el asfalto, hacían temblar las paredes, dormí mal.
Hace un tiempo tuve un insight: después de una noche de mal-dormir, amanecí con la idea: ahora tendré un día de mierda. Por gracia divina, entre el estímulo (haber dormido mal) y la respuesta (tener un día de mierda) esa vez se abrió un espacio de posibilidades. En realidad, el espacio no se abrió, siempre estuvo ahí; lo que se abrió fue mi capacidad de reconocer ese espacio, ya disponible. Al apropiarme de esa disponibilidad, pensé: haber dormido mal no significa que tenga que tener un día de mierda —TODO un día de mierda. Puede que esté cansado, roto, pero estar cansado y roto tampoco significa que mi día tenga que ser una mierda. Una vez más, la diferencia, importantísima, entre dolor y sufrimiento innecesario. Una vez más, el llamado a prestar atención.
Atención a lo CONCRET.
El mismo tractor que no me dejó dormir anoche, esta mañana me da la pista. Se trata de un proceso alquímico. La crispación del modo-supervivencia cede ante la espaciosidad del modo-curiosidad. Más que de transformar el barro en oro, se trata de leer estéticamente el barro.¿Por qué hay que transformar el barro en oro para valorarlo? El barro ¿no es valioso? Más que transformar el barro en oro, se trata de modelar el barro. Los japoneses (algunos, supongo) arreglan las roturas con oro, o una suerte de pintura dorada. Allí, el oro no es la pieza sino su pegamento; y una pieza rota vale más que una sana.
Cambio de paradigma: valorar más lo roto que lo sano. ¿Quién pudiera? Me irrita que las cosas se rompan. Recuerdo el texto que tuve que escribir cuando aquel cuenco de barro amado, hecho en la clase de cerámica de una amiga, se estrelló en la escalera caracol de metal. Una de las peores cosas que me puede pasar es que una remera querida se manche. Pero también hay algo en las manchas —algo estético, algo hipnótico; como en el cuento Orden suspendido de Juan Villoro, hay algo en la mancha.
“Estaba frente a una tela gigante, blanca. Lo vi poner la primera mancha. Odio las manchas, ya lo dije, pero me quedé viendo el color negro que empezaba a escurrir. Sentí algo raro. Sentí que esas manchas eran los pecados que yo llevaba dentro. Quise limpiarlas como quise sacarme las arañas de abajo de la piel. Luego el pintor usó otros colores. Todos de tierra pero muy distintos. ¿De cuántos colores es la tierra? Me calmé mirando una parte que parecía oxidada. Un lodo hecho con juguetes de metal podridos. Vi con tanta fuerza que sentí que me iba a salir un puntito de sangre como el que Rosalía tiene en lo blanco del ojo. Es un lunar. A veces dice que le salió solo, pero a veces dice que le saltó un trozo de carbón cuando era niña. Yo creo que vio algo que no me cuenta. Por eso mira las cosas como si tuvieran señales.”
En el final de Pecados capitales (Seven, David Fincher), Morgan Freeman decía en off una línea así: “Hemingway dijo que el mundo es maravilloso, y que vale la pena luchar por él. Estoy de acuerdo con la segunda parte.” Yo no. Toda la idea me parece tramposa. ¿Qué significa luchar por el mundo? ¿Qué significa luchar? El mundo es maravilloso en tanto lo vemos maravilloso. Más que de luchar, ¿no se trata de cambiar la perspectiva? Como decía Spinoza, no es que las cosas sean buenas y por eso las deseamos, es por desearlas que se vuelven buenas. Borges: el sabor de la manzana está en el paladar. La mancha es arte cuando la organizamos para poder valorarla —más que cuando la organizamos, cuando nos organizamos.
La calidad de nuestra experiencia no depende tanto de la experiencia en sí (¿qué es una experiencia en sí?) como de nuestra mirada. Por eso el arte tiene tanto para decir; no por lo que cuenta (no tanto por sus contenidos), sino por su decisión, fundamental y constitutiva, de prestar mucha atención a algo.
Una película, antes que contar una historia, es una invitación a prestar atención. Las películas nos conmueven, antes de por lo que cuentan, por el hecho de que están contando, y porque, al ellas contar, nosotrxs, espectadores, decidimos escuchar. Más allá de qué sea lo que escuchemos cuando alguien nos cuenta algo, el hecho de escuchar es en sí conmovedor; pero lo olvidamos: olvidamos lo valioso del escuchar, y así atrofiamos nuestra capacidad de escuchar (de percibir) y, por lo tanto, las obras (y las vidas) caen en la necesidad de lo épico —para agitar a los durmientes, grandes azañas.
La gran azaña es escuchar, prestar mucha atención. Hacer arte es prestar demasiada atención. Atención de más. Pasarse de la raya, el exceso último como un gesto poético radical. La poesía, decía Bifo, como un exceso.
Excedernos para curarnos de la idea de que tenemos que ser sólo lo que creemos que somos. La poesía como el gesto de reconocernos otros.
Si el arte nos cura de algo, de lo que nos cura es del desinterés, de la apatía, de la falta de atención provocada por las carreras de la supervivencia y el apego a la imagen que atesoramos de nosotrxs mismxs. Para que la imagen no sobreviva, el arte. El arte nos cura de la supervivencia, de esa insistencia en seguir siendo así. Ese es su gran poder —nuestro gran poder.
En su texto Axolotl, Cristina Banegas hablaba del actuar como una venganza. Hay algo de la experiencia del actor/actriz, más en el teatro que en el cine, que pide esa intensidad, la intensidad de la venganza. Pero ¿una venganza contra quién? ¿O contra qué?
Pienso en la apatía y el desinterés del público. Por eso digo que actuar en teatro pide algo que no pide el actuar en cine. La cámara de cine tiene una capacidad extraña y mecánica de volvernos interesantes. Tal vez se trate del encuadre, tal vez de la posibilidad de variar las distancias en relación al objeto de observación. No sé exactamente qué es, pero la cámara tiene ese poder de reencantar al mundo. En teatro, la relación entre la presencia corporal y la distancia del espectador a la escena y los actores, permite (o puede permitir) que el desinterés y la apatía con que organizamos la vida cotidiana sobrevivan, queden intactos. En términos generales, es más fácil mantener la distancia apática en el teatro que en el cine. El cine, por lo menos el cine más comercial, tiene esa capacidad técnica de absorvernos. El teatro juega de otra manera con el desinterés de su audiencia. No por nada tanto teatro (¡y mucho del teatro porteño!) apela a niveles altos de intensidad y despliegue. Pensamos que el espectador promedio es una especie de remolón somnoliento a quien, para generar un mínimo de despabile, tenemos que golpear. El problema que observo de pensar al espectador como un sujeto de por sí poco curioso es que esa idea nos lleva a generar obras de alto impacto que, a su vez, acomodan al espectador en la certeza de que, por más de que esté dormido, lo van a agitar. El espectador remolón diría: para qué esforzarme, si total me harán la fiesta. La pregunta que me hago es qué pasa cuando pensamos que el espectador es un ser humano más bien despierto, con capacidad para sostener la atención y el interés con niveles de estímulo también bajos, serenos.
¿Cuán a mínimo se puede llevar el estímulo estético antes de caer en la nada?
Esa es una pregunta que motiva tanto mi creación literaria como la cinematográfica; y es una pregunta que anima, me parece, a quien se ha vuelto mi obsesión en las últimas semanas (por no decir en los últimos 10 años): mi querido Raymond Carver.
Los relatos y poemas de Carver son un tipo de literatura que lleva el estímulo a lo mínimo. Es en lo mínimo en donde Carver encuentra, como Jada hoy, ese tipo de imágenes resonantes que tienen el poder de detener nuestras neurosis y conmovernos estéticamente (por no decir, cósmicamente). La planta trémula, la gota entre los pies, los patos que levantan vuelo.
Con la excusa de que el miércoles 12 de marzo empiezo un taller de lectura de Carver, estoy leyendo un cuento por día. Leer cuentos es decidir detener el tiempo por un rato, entrar en un universo que sabemos acotado, pero multiplicador. Es casi como pararse un rato a mirar un cuadro. Es una práctica que recomiendo. Así que te invito a esta práctica: esta semana, leer un cuento. Y además, te invito a la prácitca de, durante esta semana, prestar atención a los sucesos que te incomoden para preguntarte, en algún momento, cómo verías ese suceso si lo pensaras parte de un relato breve —una ficción.
Leer ficción también es poderoso porque nos recuerda que todo puede ser leído estéticamente. Si te interesa profundizar en la pregunta por el valor de la lectura de ficción, te invito a leer mi artículo ¿Por qué leer ficción?
Si te interesa más sobre por qué leer a Carver, te invito a leer mi artículo Pérdida y revelación: ¿por qué leer a Raymond Carver?
Y si te interesa participar del club de lectura que empieza semana que viene, pues:
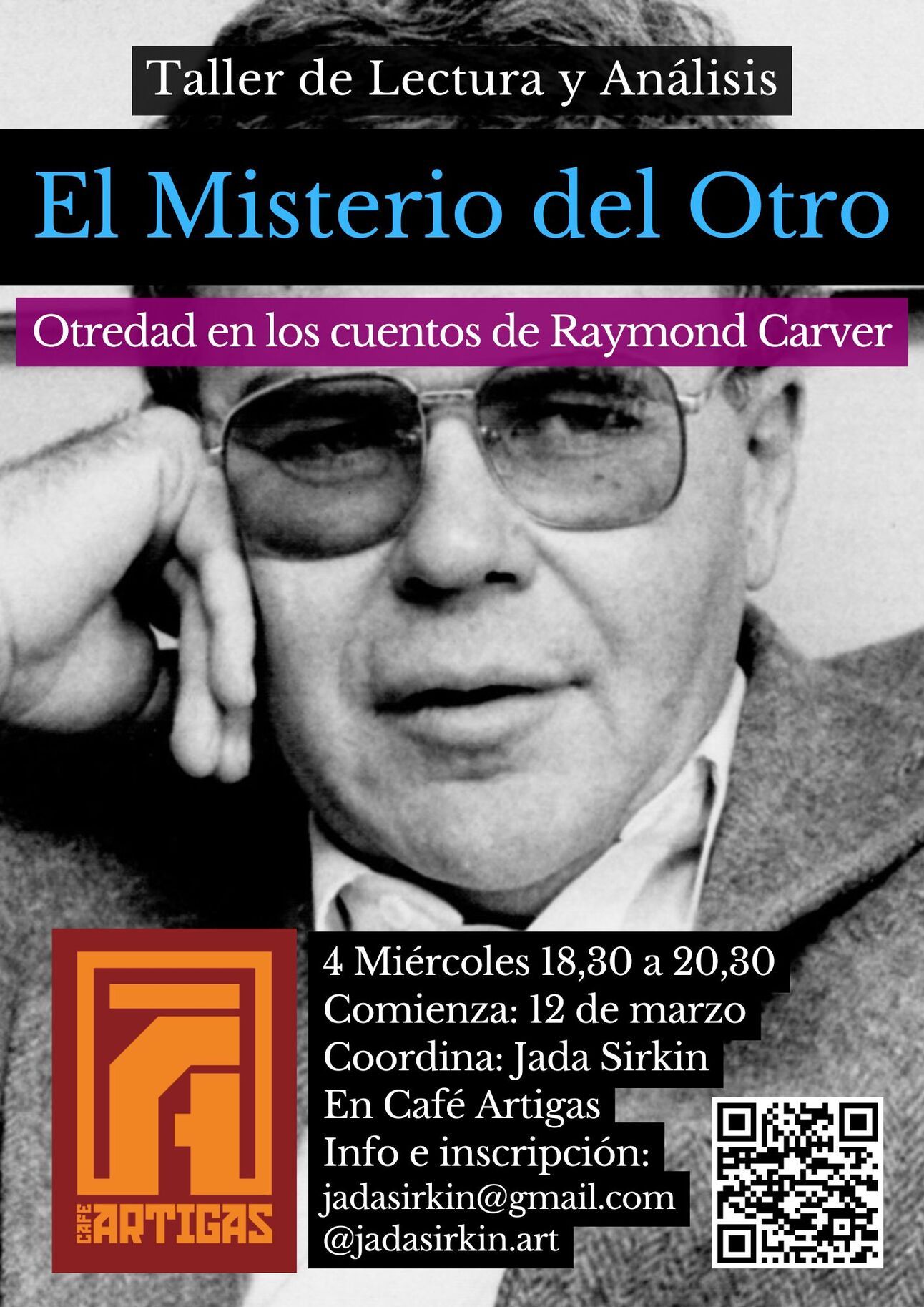
Para quién
Para quien quiera recuperar la práctica de leer ficción.
Para fans de leer ficción que quieran analizar qué es lo que pasa al leer un cuento.
Para quien le interese la literatura de Raymond Carver.
Para quien tenga curiosidad por la literatura norteamericana.
Para quien tenga interés en explorar el problema de las relaciones humanas en el arte.
Para quien busque inspiración para escribir y crear ficción.
Propuesta
Leeremos dos cuentos para cada encuentro. En total 8 cuentos. También algún poema. Se propondrán líneas de lectura. Conversaremos y buscaremos crear sentidos colectivamente, valorando los desacuerdos. Porque esta es una literatura que fomenta la ambivalencia y no entrega sus significados servidos en bandeja. Los textos a leer estarán disponibles en PDF. Se compartirá material extra, como artículos críticos y teóricos, tanto de Carver como de otros autores, para potenciar las posibilidades de la lectura.
Al inscribirte, te mandamos el material de lectura inicial.
Por qué Carver
La literatura de Raymond Carver es a la vez sencilla y compleja. La simpleza de su manera de escribir puede servir como puerta de entrada, tanto para quienes no tienen el hábito de leer ficción, como para quienes sí vienen con más entrenamiento.
La sobriedad de su prosa, combinada con el pasmo en que se encuentran muchos de sus personajes, nos invita a valorar la ambivalencia de todas las cosas. Carver es preciso en la definición de sus objetos, pero no en la definición de sus significados. Tal vez sea uno de los grandes maestros de lo que solemos llamar “final abierto”. Pero no se trata solo de los finales; en la narrativa-Carver la apertura es una cuestión de principios; es una apertura fundamental, posibilitada, en gran medida, por el efecto de sustracción y limpieza, que deja al lector espacio para construir sus propios sentidos.
Por eso mismo, se trata de un material muy generoso para la conversación; difícilmente estemos todxs de acuerdo acerca de lo que significa un detalle en un cuento de Carver. ¡Y Carver da mucha atención a los detalles! Su literatura es sensible, en el sentido de: sensorial, o táctil. La atención de su mirada se retira del pensamiento para centrarse en el cuerpo. El cuerpo de los personajes, el cuerpo de las escenas, el cuerpo de las cosas, el cuerpo de las relaciones humanas. Las relaciones humanas como un problema físico: una mirada, un gesto, un silencio, una palabra.
¿Quién es el otro? ¿Qué sucede cuando el resorte vincular se ha estirado más allá de un punto de no retorno? ¿Quiénes somos cuando hemos gastado todos los recursos con los que contábamos para sostener la forma de lo que nos unía? ¿Qué pasa cuando ese otro tan cercano hace algo tan lejano? ¿Qué hacemos con el pasmo que nos genera esa actitud desconocida? ¿Cómo reaccionamos cuando la persona más íntima se vuelve un extraño? ¿Y cuando el extraño se vuelve íntimo?
¿Por qué, cuando se está muriendo Chejov, Carver desvía su atención a unas flores amarillas que cayeron al piso? ¿Qué es lo importante en sus relatos? Desolación y epifanía, sobriedad y ternura. La intimidad en Carver es a la vez salvaje y poética. Si sus personajes tienen problemas para sostener espacios de intimidad y contacto, los relatos que los contienen nos ofrecen a lxs lectores entrar en contacto íntimo con algo de otro orden, misterioso, inefable.
Dice Carver: "Es posible, en un poema o en un relato corto, escribir sobre cosas y objetos corrientes utilizando un lenguaje corriente pero preciso, y dotar a esas cosas -una silla, la cortina de una ventana, un tenedor, una piedra, el pendiente de una mujer- de un poder inmenso, incluso sorprendente."
Sus relatos tienen ese poder inmenso para hacernos entrar en intimidad con las cosas, con el hecho de que existimos, los animales, la luna, la vida.
Comienza: Miércoles 12 de marzo - 4 encuentros / 8 cuentos
Horario: Miércoles de 18,30 a 20,30 hs
Dónde: Café Artigas - Artigas 1850 CABA
Precio: Entre 35.000 y 55.000 (lo que puedas y quieras en ese rango de precios)
Para quien no pueda presencial, o prefiera, estoy armando también un grupo online.
Talleres cuatrimestrales
A principios de abril comienzan mis 3 propuestas cuatrimestrales:
Todo es materia prima (laboratorio de artistas)
El espectador inquieto (cine y filosofía)
Mapas imposibles (taller de lectura y escritura narrativa)
Las recomendaciones del Espectador Inquieto

Marta Nieto y Jules Porier
Madre (2019, Rodrigo Serogoyen)
La película se las ingenia para ser impactante, sin ser efectista. Digo que una obra es efectista cuando busca, con demasiada obstinación, producir en el espectador un efecto preciso, único. Una obra que dirige mucho la atención del espectador no permite crear lecturas. No permite hacerse preguntas. No permite entrar en la complejidad y la ambivalencia que tiene cualquier experiencia de vida.
En Madre, la situación narrada es impactante, pero la distancia que toma la película enfría y permite espacio de juego. La cámara se mantiene lejos y la información se va entregando de a poco, lo que produce en mí, como espectador, una sensación de experimento perceptivo en algún nivel parecida a la de Sundown (Michel Franco).
El amor de Elena (Marta Nieto) por Jean (Jules Porier) es en sí mismo ambivalente; es, y a la vez no es, un intento de cubrir una herida vieja. No se trata de una película sobre una obsesión, como podría serlo Vértigo. Las decisiones de Elena pueden leerse como desequilibradas y a la vez pueden leerse como dignas y razonables. ¿Puede una mujer de 39 enamorarse de un niño de 16?
Para ver el archivo con los links a las películas recomendadas, CLICK AQUÍ
“Qué pasa cuando nos interesamos
por lo que nos pasa?
Si este newsletter te aportó algún valor, si te inspiró o dio algo que puedas valorar, ¿te gustaría compartirlo con alguien que también pueda recibir inspiración y herramientas?
Hasta el viernes próximo!
Gracias!!!
Jada
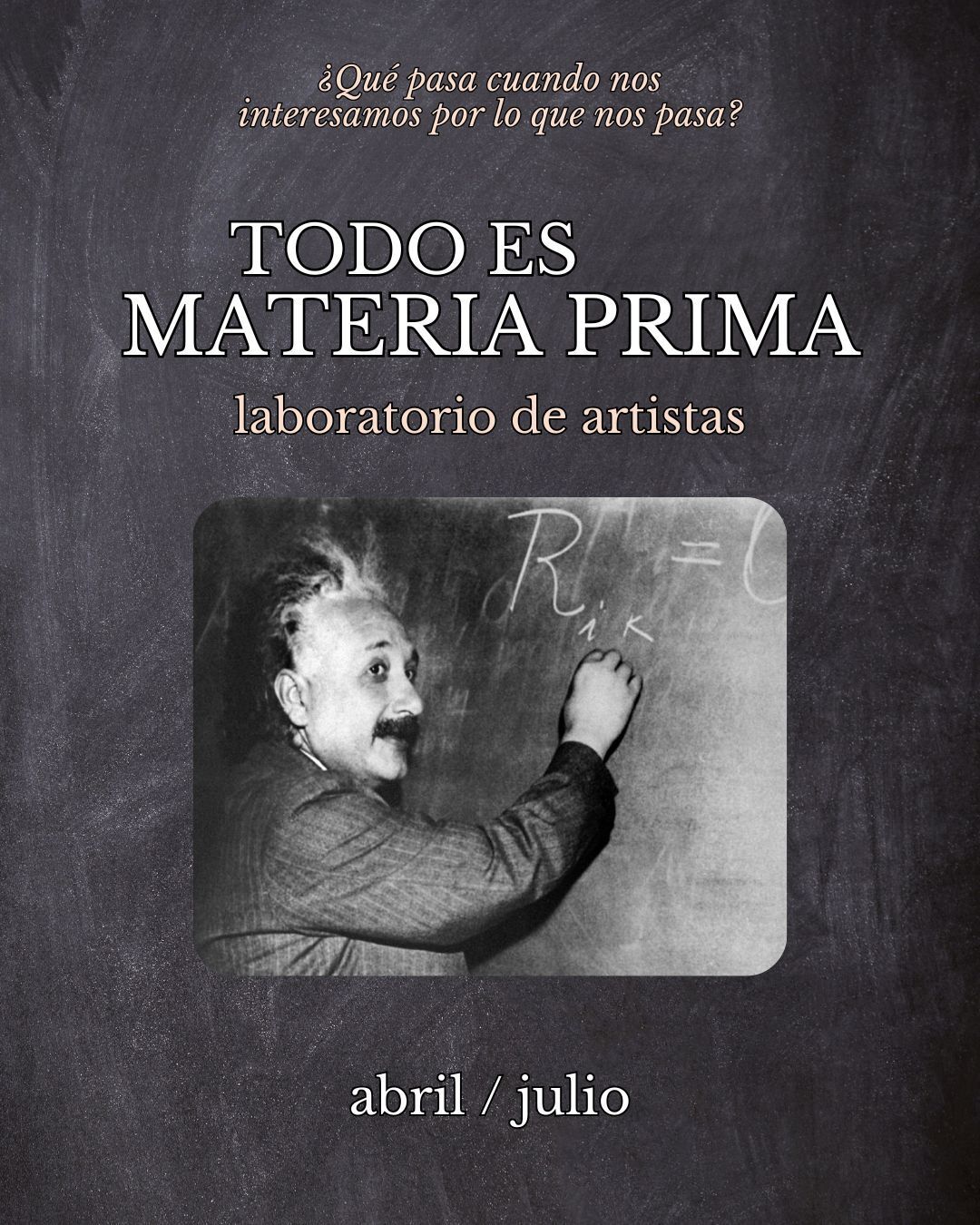
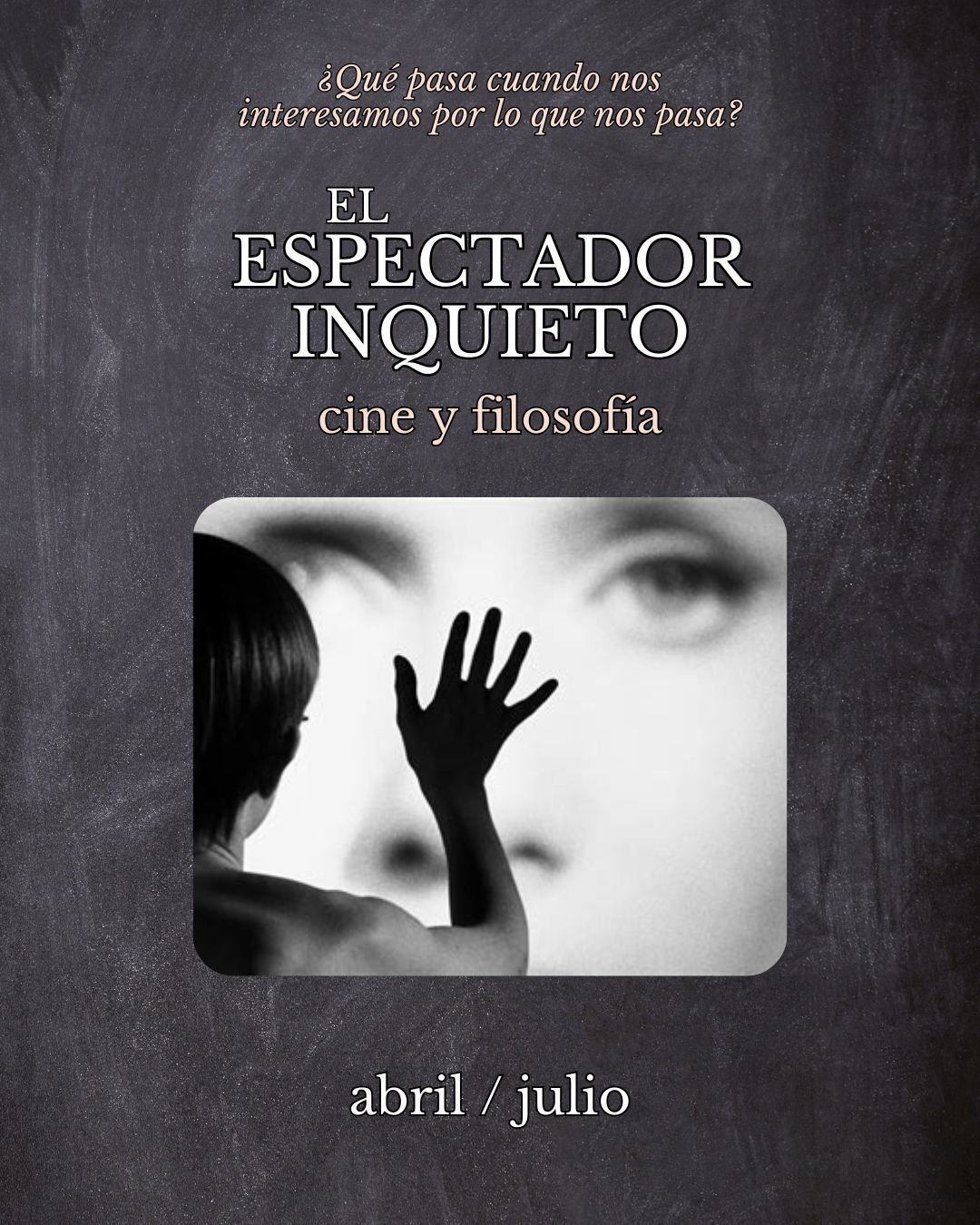

Reply