- Todo es materia prima
- Posts
- Todo es materia prima # 44
Todo es materia prima # 44
Esta semana pasaron muchas cosas
¿No es la política, por definición, una conversación compleja de diferencias?
En esta entrega:
1. Notas de la semana
2. Nuevo episodio del podcast Todo es materia prima
3. El Espectador Inquieto recomienda…
4. Link a entregas anteriores + Descargable gratuito

Salida de la luna junto al mar (Caspar David Friedrich, 1822)
“Puede que la pintura de Friedrich sea sublime mas no porque represente algo grandioso y desmesurado, sino porque deja entrever lo irrepresentable…”
Esta semana pasaron cosas. Giros y volantazos. ¿Qué contarles? Este newsletter, como ya les conté, también me sirve para procesar, elegir, crear síntesis. Publicar sirve para escribir y escribir sirve para investigar(me).
A fines de 2013 tomé la decisión de pensarme escritor —fue la decisión de jugar el juego de la escritura en serio, o más en serio. La decisión lo cambió todo. Como primera medida, me abrí un blog. Al abrir el blog, tuve que ponerme a ordenar escritos. Diseñé una clasificación y organicé carpetas por temática. Teniendo un espacio público disponible, mi práctica de escritura se potenció. Como ya he dicho muchas veces, tal vez más que escribir para publicar, publico para escribir. Mostrar es también una excusa para crear.
Por eso los deadlines y los compromisos pueden resultar tan importantes para el trabajo creativo.
Al final de una semana de mucho movimiento, la redacción de este newsletter me fuerza, en el mejor de los sentidos, a seleccionar, recortar, ordenar, sintetizar. Por supuesto, podría escribir sobre cualquier cosa o retomar algún tema perdido en las semanas pasadas, pero tiendo a preferir, en cada entrega del newsletter, hablar de algo que esté vivo (muy vivo) en el momento —en los días.
Así que me pierdo en la aventura de escribir y descubrir qué es hoy, valioso contar. Lo que se cuenta, ¿es valioso antes de ser contado? ¿Se lo cuenta porque ya es valioso? ¿O es, por el contrario, el mismo acto de narrar lo que confiere valor a lo narrado?
Comparto procesos personales con la idea de que son procesos políticos. La idea de que lo personal es político puede significar muchas cosas. En uno de sus libros, Franco Bifo Berardi propone una relación entre la depresión de Lenin y la Revolución Rusa. En qué medidas y de qué maneras, podemos preguntarnos, el estado de ánimo de las personas define el curso de la historia humana. Decisiones tomadas desde lo emocional, ¡ay!
Hace unos días escuché al escritor Martín Kohan en conversación con Alejandro Bercovich, llamándonos la atención sobre la fijación del presidente argentino con el ano. Qué curioso, podemos pensar, que el presidente de un país haga el tipo de declaraciones que está haciendo nuestro presidente. Algunas de esas declaraciones eran una forma metafórica, bastante rudimentaria, de expresar la decisión de no dialogar con quienes piensan diferente a él —el presidente, negado a dialogar con lo diferente.
¿No es la política, por definición, una conversación compleja de diferencias?
Si el presidente de un país no tiene espacio (más que espacio en la agenda, espacio psíquico, o interés) para conversar con quienes piensan de otras maneras, ¿qué nos queda? ¿Qué nos dice de la sensibilidad/inteligencia colectiva el hecho de que el representante máximo de un cuerpo colectivo de muchos millones de personas se declare de esa manera acerca de la diferencia?
Por supuesto, podemos tomar el camino fácil y conocido de no reconocernos (digo, de no reconocernos para nada) en esas declaraciones, como si lo que esas declaraciones expresan fuera totalmente ajeno a nuestra sensibilidad; pero en algún punto, en algún momento, aunque sea en el futuro lejano, tendremos que asumir que, si somos parte del cuerpo nacional que ese sujeto representa, en algún nivel, ese sujeto es una proyección de nuestro psiquismo colectivo.
Por supuesto, el psiquismo colectivo tiende a ser mucho más básico (arquetípico) que los psiquismos más locales, grupales e individuales. De cualquier modo, es importante no desvincularnos del todo de esa sensibilidad. Los representantes son en gran medida reflejo de, al menos, lo que prima en la sensibilidad colectiva. Aunque sea la mitad + 1. No pertenecer a la mayoría que votó a estos representantes no implica no reconocer que somos parte del cuerpo colectivo representado (acaso lamentablemente) por estos representantes. Asimismo, reconocer que somos parte del cuerpo colectivo representado no implica no tener una mirada crítica sobre el fenómeno de la representación y sobre las políticas (y las metáforas) elegidas por los representantes.
¿Cómo llegué a hablar de todo esto?
Creo que fue esto: hace un rato, preparando una clase sobre autoexigencia y amateurismo para mi mentoría de artistas, me puse a revisar un texto de mi blog llamado El mérito del amateur y, no sé por qué, fui capturado por esta frase:
Lacan decía algo así como que el ser humano es el animal que tiene problemas para saber qué hacer con sus excrementos. Tal vez por eso el ser humano es el único animal que hace arte. Es un problema de lenguaje.
Y después, ésta:
La ficción genera comunidad, pero la comunidad es un sistema de exclusiones. No sabemos qué hacer con el descarte, así que fingimos que no existe. Hacer ficción es fingir que no hay descarte. Nos gusta mirar lo que nos une y no sabemos bien qué hacer con lo que para unirnos necesitamos excluir.
Y finalmente:
Tal vez el arte sea el descarte del descarte: hacemos arte para descartar la necesidad de descartar. Una trampa a la trampa del lenguaje. Más que una reivindicación de lo despreciado, la valoración de lo innecesario de despreciar.
El arte no es inclusivo por sus temas sino por su naturaleza. También puede ser inclusivo por sus temas, pero sobre todo es inclusivo por su acción básica, que es llamarnos la atención sobre… ¡Sobre todo!
Incluso, sobre lo imposible de representar, lo imposible de atender, lo que siempre estará del otro lado del horizonte.
Susan Sontag decía que el arte no es valioso tanto por lo que dice como por lo que hace. El arte, a diferencia del presidente, nos invita a prestar atención —y prestar atención es siempre abrirnos a lo diferente.
Un cuerpo crispado por el miedo a la diferencia no puede darse el lujo de prestar atención. En un sistema nervioso excitado por la supervivencia no hay poesía que entre.
Ayer vi una entrevista a Alejandro Catalán en donde se hablaba de que, tal vez, una de las cosas más revolucionarias hoy en día sea la calma. Un actor crispado por la necesidad de ser eficaz e impactar en quienes le están poniendo a prueba no puede desplegar su singularidad. El actor, para crear, necesita calma.
¿Quién pudiera estar en calma con todo el horror diario del mundo?
Sí, la pregunta es correcta, pero necesita su contraparte: el horror diario del mundo también surge de la falta de calma. Si nos falta algo básico, entramos en modo supervivencia, pero si estamos todo el tiempo en modo supervivencia, no podemos prestar atención más que al hecho de que algo nos falta.
¿Cómo hacer?
Necesitamos cierta calma para reconocer que hay mucho que no nos falta.
Calma no es adormecimiento. La calma no es una pastilla anti-algo. Diría que es lo contrario. Calma es descansar en lo que hay, calma es prestar atención, incluso prestar atención a la falta de calma, que se suele expresar como nervio, como agitación, como excitación. La calma es un estado de disponibilidad y apertura, una serenidad dispuesta, un lago quieto que refleja las estrellas.
Las estrellas, esos soles antiguos que no calientan más que el alma.
Los egos tiran bombas, y también bombas a las bombas. La guerra está mal, decimos, pero no nos animamos a investigar qué es, profundamente, lo que nos mueve a pelear. ¿Qué es lo que nos mueve a pelear?
¿Qué tiene el arte para decir sobre la guerra?
No mucho; tal vez, nada. Pero más que decir, el arte hace. Por supuesto, una experiencia llamada artística puede ser usada para promover discursos de odio y fomentar la separación y el exterminio—digamos, la cancelación—, pero el arte, en su función última, poética, es, pienso, por naturaleza, lo contrario a la propaganda.
Me animaría a decir que si el arte es usado como propaganda no es arte. Qué importante el arte, sí, pero ¿por qué? Si no es para decir cosas profundas e importantes, si no es por transmitir mensajes de esperanza, si no es para hacer propaganda, ¿por qué es importante el arte?
De nuevo, más que por lo que dice, por lo que hace.
¿Qué hace el arte?
El arte nos invita a prestar atención —más atención. Nos invita a interesarnos, a despertar la percepción. Nos sensibiliza. Nos invita a atender a las cosas y, sobre todo, nos invita a atender a nuestra capacidad de atender, de interesarnos, de abrirnos.
El arte nos vuelve más inteligentes —en el sentido de: más curiosxs, más sensibles.
Más amplios.
Más posibles.
Más… ¡Salvajes!
Ayer vinieron a visitarme dos chicxs de quinto año del colegio secundario donde estudié, como parte de un programa que conecta a quienes están por egresar con ex-alumnos. Algo de mi vida laboral y creativa les interesó y me escribieron, estuvimos dos horas conversando, me llenaron de preguntas, me dio mucha alegría contarles y también me dio alegría, y algo de nostalgia, repasar mis últimos veinte años de vida. En verdad, hablé de mi vida entera, desde que, de niño, programaba la videocassetera para grabar películas que daban en la noche. Hice un repaso de mi vida de artista y me quedé conmovido con el interés que me regalaron, su juventud, la mía, el interés compartido, las preguntas específicas sobre problemas técnicos y espirituales del arte y los procesos creativos, el entusiasmo por crear. Ellxs, con una amabilidad y una calidez enormes, se fueron también, creo, llenxs de agradecimiento y curiosidad.
Todo encuentro puede ser valorado políticamente. Encontrarnos es valioso por muchas razones. Si la depresión de Lenin resultó, en alguna medida al menos, en la Revolución Rusa, qué sabemos en qué puede resultar una conversación entusiasta sobre arte y escuelas de cine.
Uno de los ejes de la conversación fue el diálogo entre amateurismo y profesionalismo. Les conté de mis dificultades para acercarme a la industria del arte, de mis maneras indie o underground de producir, de por qué creamos la productora RETICULAR films, de los desafíos y los tesoros de crear tan por fuera de los circuitos más comerciales, de las ganas de tener dinero para producir.
La relación entre amateurismo y profesionalismo me parece un tema importante. Como propongo en el artículo que mencioné más arriba, y siguiendo a Maya Deren y Stan Brakhage en sus artículos sobre el valor del amateurismo, digamos que es muy valioso volver a esta base: hacer por amor.
Como nos recuerda Deren, amateur es alguien que hace algo por amor. En el camino de la profesionalización, muchas veces olvidamos el amor que nos mueve a hacer las cosas. ¿No es importante recordarlo? A su vez, hacer cosas por amor no significa hacer todo así nomás, como si todo diera igual, sin pericia, sin reparar en la importancia de la precisión y la excelencia.
Como parte del entrenamiento, en mi mentoría de artistas buscamos distinguir entre excelencia y exigencia. Desmantelar los mecanismos de exigencia viciosa y adictiva que nos obturan la libertad creadora no significa dejar de buscar la excelencia en nuestro arte. Pero buscar que una obra alcance su punto de esplendor no implica tener que pasarla mal. La pregunta es cómo vivir esa búsqueda de excelencia de maneras amables —no ideales, en el sentido de que siempre, o casi siempre, en todo proceso creativo, nos toca y nos tocará encontrarnos con la incomodidad y la frustración de las limitaciones; pero frustrarnos no significa tener que neurotizar.
Para desajustar el círculo vicioso del drama neurótico, nada como el asombro de esa mirada inocente que hace por amor.
¡Ay, el asombro! ¡Ay, el amor!
Casi como tensando una paradoja con este llamado a recuperar el amateurismo en nuestros procesos creativos (hacer sin saber, perderse en el no saber, recuperar la frescura y el asombro del principiante), en esta semana también conecté con un deseo que podría pensarse opuesto; no sé si lo llamaría deseo de profesionalización, pero sí tuve un insight sobre un deseo profundo que tengo de, digámoslo sin más, crear arte con más dinero. No por el dinero en sí; diría que lo que deseo es crear arte con una plataforma de producción más sólida y amplia.
Digámsolo así: me cayó la ficha de que tengo un sueño, que es crear una serie de varias temporadas en una plataforma, o el canal que sea, con una producción importante, con actores excelentes, con un equipo, etc.
Me pasó hace unos diez días, al terminar de ver un episodio de la serie de la que les conté en la entrega anterior del newsletter. Puse stop, me quedé en silencio un momento y pensé: ay, si yo tuviera esa producción, podría crear algo tremendo.
No es algo nuevo, hace años que deseo hacer cine con más producción (más dinero, más apoyo, más soporte, etc), pero esta vez, como si fuera por primera vez, la idea cayó en lo profundo de mi cuerpo. Y sí, asumir el deseo, reconocer el sueño, me llenó de vitalidad y entusiasmo.
Por eso tuve que grabar este episodio del podcast:
El poder de asumir un deseo concreto
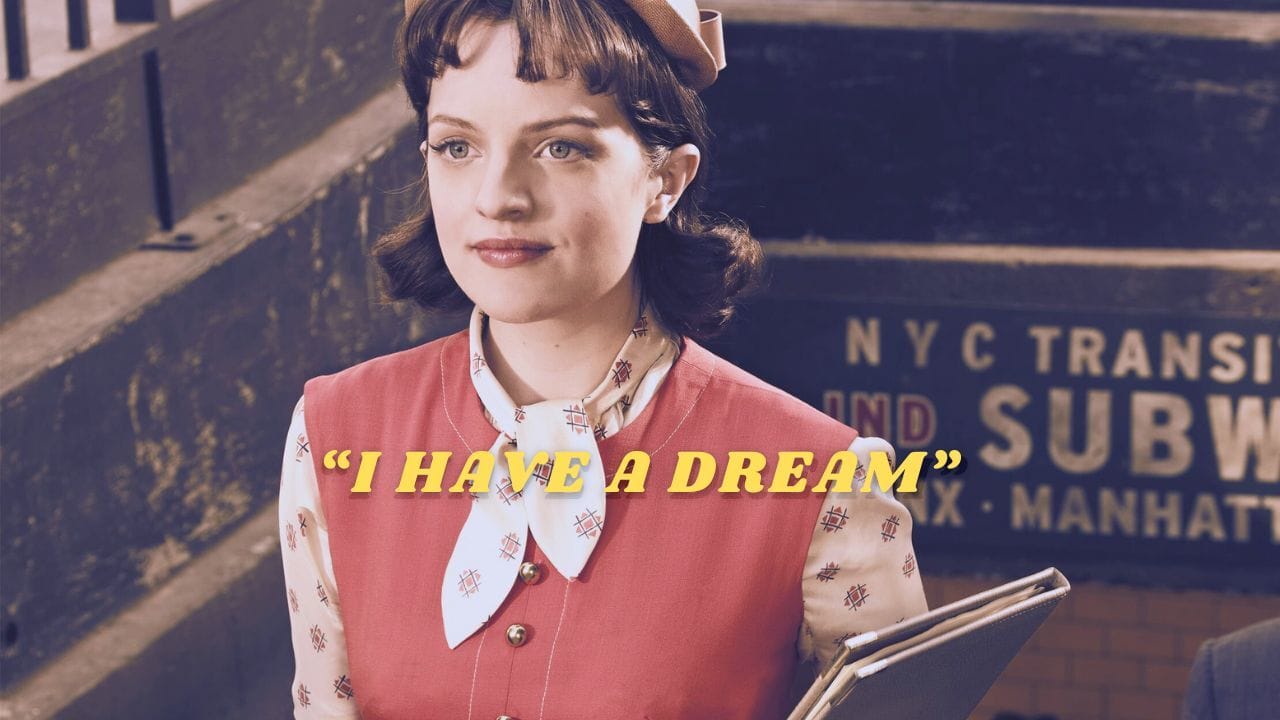
Peggy Olsen (Elizabeth Moss en la serie “Mad Men”) como ejemplo de un personaje soñador y ambicioso que, guiado por su deseo, atraviesa enormes transformaciones.
El Espectador Inquieto recomienda…

Dyan Cannon, Elliott Gould, Robert Culp, Natalie Wood
Bob y Carol y Ted y Alice (1969, Paul Mazursky)
¡Oh, cómo te recomiendo la película de esta semana!
Una película de 1969, pero tan actual. Actual y a la vez no. Una pareja sale de un retiro de indagación vincular-espiritual y llegan al mundo social con unas ganas casi ingenuas de ser diferentes, de amar a todo el mundo, de no sentir celos cuando la pareja, sin querer o queriendo, se abre. Los rebotes en su pareja de amigos, un borde complejo entre la inocencia y la inconsciencia, la parodia y la seriedad.
De alguna manera, la película logra no instalarse en la parodia fácil y simplificadora. Si bien los personajes son por momentos bastante ingenuos, la película no se burla de ellos. Digamos, la narración no se pone por encima. La primera secuencia es notable; se mantiene en el borde de la parodia a la que caen la mayoría de las películas que narran experiencias "espirituales", pero, por alguna razón, no termina de caer; tampoco termina de ser del todo serio, apuesta a la comedia, pero la comedia no es usada para simplificar sino para profundizar en la extrañeza de lo que los personajes están explorando.
La escena de Alice en la sesión de psicoanálisis es brillante.
¡No te la pierdas!
*
*
¿Te gustaría colaborar con mi trabajo?
Gracias!
¿Qué pasa cuando nos interesamos
por lo que nos pasa?
Si este newsletter te aportó algún valor, si te inspiró o dio algo que puedas valorar, ¿te gustaría compartirlo con alguien que también pueda recibir inspiración y herramientas?
Hasta el viernes próximo!
Gracias!!!
Jada
Reply